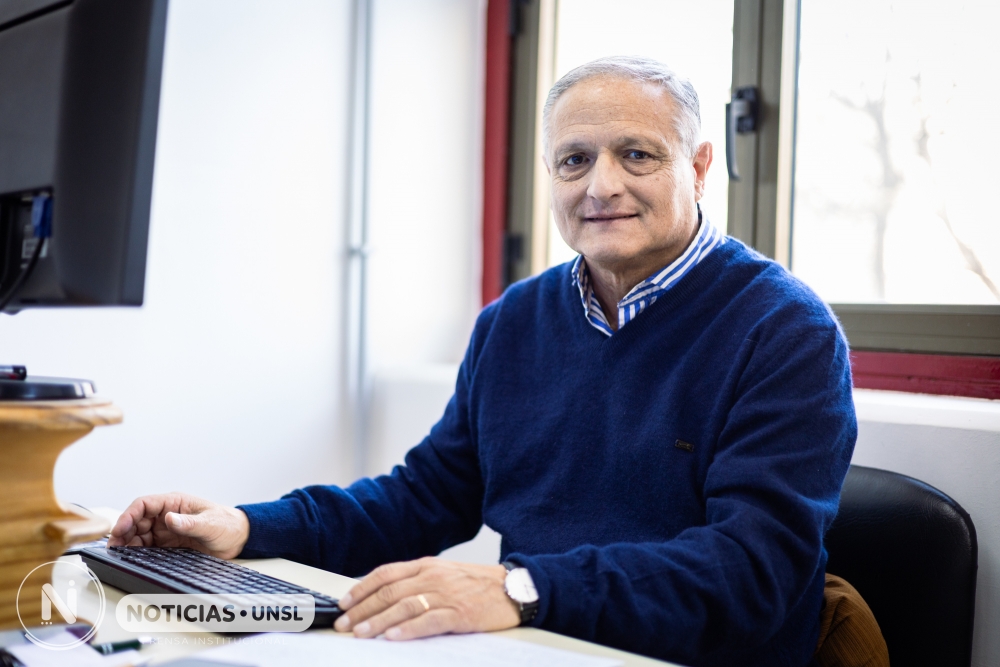El Dr. Daniel Enriz es investigador superior del CONICET y actualmente se desempeña como director del Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CCT- San Luis). En esta entrevista, nos comenta cuáles son los trabajos que desarrollan investigadores en el Centro de doble dependencia (UNSL- CONICET), la importancia de los mismos y cómo ve el futuro de la ciencia en el país.
¿Cómo se compone el CCT San Luis y en qué proyectos se está trabajando actualmente?
El CCT San Luis tiene cinco (5) unidades ejecutoras, que son de doble dependencia. Eso significa que dependen tanto de CONICET como de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). De hecho, muchos/as de los/as investigadores/as son docentes, algunos/as con cargos exclusivos en la Universidad. Es decir, está totalmente ensamblado el CONICET con la UNSL. Es importante destacar esto, porque no necesariamente en todos los Centros Científicos del país ocurre. La relación que nosotros tenemos con la UNSL es excelente, siempre hemos tenido mucho apoyo.
Las investigaciones que se hacen en el Centro de San Luis van desde algunas básicas, con aplicaciones remotas; a otras que tienen aplicaciones inmediatas que ya están aplicadas al medio, en distintos aspectos: industrial, medicina, social, etc.

¿Qué se investiga en cada uno de estos centros? ¿Cuál es la importancia de estas aplicaciones?
Hay muchos proyectos importantes en cada uno de ellos, puedo nombrarte un proyecto de cada instituto. En el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO-SL), dirigido por la Dra. Ana Anzulovich hay un proyecto que se llama: obesidad como factor predisponente de enfermedades neurodegenerativas, que busca encontrar e identificar biomarcadores tempranos, que predigan el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como parkinson, alzheimer. Lo bueno que tiene este proyecto es que está ensamblado con el Hospital Central Ramón Carrillo. Esto es importante porque estamos hablando de algo para la población de San Luis. En este proyecto también intervienen unidades ejecutoras de Mendoza y Córdoba. Se aplican distintos tipos de análisis multiómicos y de inteligencia artificial, para poder acomodar toda la cantidad de datos que hay en los distintos pacientes.
En el Instituto de Química San Luis (INQUISAL-SL), dirigido por la Dra. Soledad Cerutti, encontramos el proyecto del Laboratorio de Investigación y Servicio de Espectrometría de Masas, que tiene como objetivo fundamental la optimización de metodologías basadas en la espectrometría de masas para el análisis de compuestos de distinto interés, como orgánicos, ambientales, alimentarias, clínicas y forenses. Allí se utilizan las tecnologías más modernas en este campo, y se cuenta con un equipo de última generación, que es prácticamente el único en el país orientado a lo que tiene que ver con drogas de abuso, lo que tiene una implicancia en la parte forense muy importante. La Dra. Cerutti forma parte de Ciencia y Justicia, programa del CONICET en conjunto con el Ministerio de Justicia de la Nación. Las aplicaciones que tienen son para ver contaminantes emergentes, micotoxinas, adulterantes o drogas de abuso. Obviamente esto permite dar servicios en el ámbito público y privado. Todos estos servicios se hacen bajo normas estrictas oficiales y estándares internacionales.

En el caso del Instituto de Física Aplicada (INFAP), dirigido por el Dr. Ariel Ochoa, uno de los proyectos que puedo nombrarte son las aplicaciones tecnológicas de polímeros biodegradables en la industria agroalimentaria. Aquí se busca reemplazar los plásticos tradicionales como el polietileno por polímeros biodegradables y aplicarlos a envases, geles. Estos nuevos materiales son más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Tienen una aplicación muy amplia, como en el envasado de alimentos y ayudan en la producción frutihortícola y de membranas de filtración industriales. La Doctora a cargo de este proyecto es María Guadalupe García.
En el Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), dirigido por el Dr. Luis Cadús, podemos nombrar el proyecto de electrificación rural mediante tecnologías apropiadas para comunidades vulnerables y aisladas en Argentina. En el mismo se busca desarrollar e implementar tecnologías de bajo costo, fáciles de construir y de mantener. Este modelo se basa en la participación comunitaria, está aplicado a grupos vulnerables y esa gente se involucra directamente en el proyecto. Tiene colaboraciones con distintas ONGs, municipios, escuelas y comunidades locales. Fue aplicado en comunidades mapuches, en el Chaco, la Patagonia y por supuesto también se está aplicando en San Luis. El director del proyecto es el Dr. Guillermo Catuogno y tiene una connotación social muy importante, ya que le cambia la vida a las personas, ya que en un paraje que no tiene luz, se implementa este desarrollo que le da electricidad para tener heladera, ventiladores, conectividad y realmente les cambia la vida a personas que viven en un monte totalmente aislados. Los lugares elegidos para esto fueron seleccionados por el Gobierno de la Provincia. En este proyecto hay que destacar también que se adaptan las tecnologías para que sean de bajo mantenimiento, para que el mismo se realice por las mismas personas de las comunidades, a las que se les enseña cómo hacerlo, para que sea sostenible en el tiempo.

Finalmente, tenemos al Instituto más antiguo, el Instituto de Matemática Aplicada San Luis (IMASL), dirigido por el Dr. Hugo Velasco. Aquí tenemos un proyecto de ecohidrología de montañas semiáridas. Las sierras pampeanas son subhúmedas o semiáridas y tienen un alto componente estacional en lo que respecta a las lluvias. Desde este espacio se hace un estudio del rendimiento hídrico de cuencas, midiendo parámetros ecofisiológicos de la vegetación nativa y exótica serrana. Esto permite generar modelos que evalúan el impacto de períodos con exceso o escasez de agua, teniendo una implicancia directa en muchas cosas, por ejemplo, en el manejo de recursos hídricos en todo el centro de Argentina, en la determinación de zonas claves para la conservación del ecosistema y además dan detalles de la cobertura vegetal, lo que permite el manejo de ganado, el control de fuego, de especies exóticas, entre otras. La Doctora a cargo del proyecto es María Poca.
Te menciono estos cinco (5) proyectos, pero hay muchísimos más en cada Instituto. Hay otro que se llama teoría de juegos, que está en el Instituto de Matemática, que es absolutamente teórico, pero tiene implicancias directas en la economía y hay muy pocos centros que estudian esto.
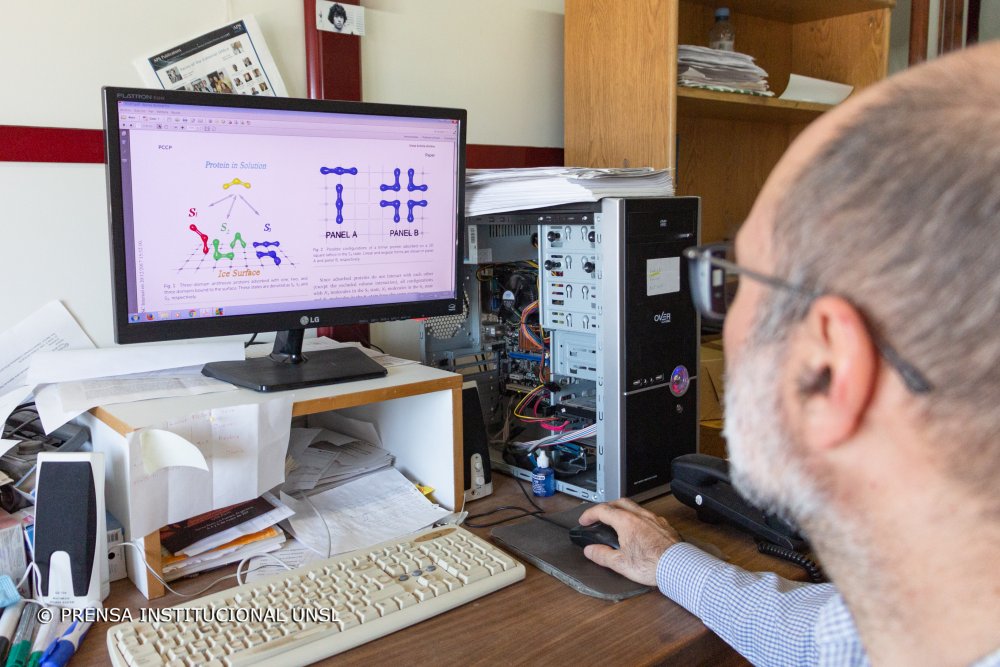
¿Cómo es el vínculo con otras instituciones y empresas?
Hay trabajos como el test de detección temprana de la enfermedad de la gota, que lo desarrolla la Dra. Carolina Gorlino, que es una alternativa simple y económica para la determinación de ciertos cristales que permiten el diagnóstico de esta enfermedad. En este momento se está haciendo algo que proteja intelectualmente este trabajo, pero la idea es dárselo a hospitales para que puedan hacer esta determinación, no hay muchos test en el mundo de este tipo y es algo muy interesante tenerlo.
En el IMASL hay un grupo de estudios ambientales, donde el Dr. Patricio Magliano tiene un proyecto de manejo de bosques nativos con ganadería integrada. Esto está hecho tanto con la FABA argentina, como con el Gobierno de San Luis y productores agropecuarios. En este caso se seleccionaron cinco (5) establecimientos agropecuarios y a ellos se les dio un subsidio que permitió optimizar los recursos de la ganadería. Esto se toma como modelo, pero si funciona podría mejorar la ganadería en toda la Provincia.
Luego, la Dra. Laura Rodríguez Furlán tiene un convenio con empresas de alimentos, para el desarrollo de las pastas secas proteicas con alto valor nutricional. Hay distintos proyectos de investigación, tenemos más de 400 investigadores en San Luis, que permite estos desarrollos y servicios. Además de esto, hay convenios del INFAP con la empresa Fluids Control relacionada con el tema de membranas, proyecto interesante para el desarrollo industrial. La experiencia la pone CONICET y las empresas ponen el dinero para el desarrollo.

¿Cuáles son los desafíos a futuro en la ciencia?
Para que un/a investigador/a pueda hacer este servicio de calidad, tuvo que formarse mucho tiempo. El concepto que tiene que tener el CONICET es devolver de alguna manera a la sociedad esa formación que le permitió el país. Muchos/as investigadores/as han realizado posgrados en el exterior, han manejado equipos en Europa o Estados Unidos, han trabajado en otros centros.
En cuanto a los desafíos, hay que dividirlos en dos (2) partes. Por un lado lo económico, que es un tema complicado, ya que el sueldo de los/as investigadores/as no escapa a esta situación. Esto trae el problema que a veces los/as jóvenes no sienten el incentivo de seguir una carrera científica porque ven los problemas que se dan.
La ciencia argentina tiene un alto nivel gracias a que se ha invertido mucho en eso. Otro desafío importante tiene que ver con que en casi todo hay una importante aplicación de la inteligencia artificial y es necesario ver cómo se maneja eso, cómo se usa, cómo se aplica, porque hay cambios importantes en casi todas las disciplinas. Es muy importante el ingreso de jóvenes, porque vienen con la cabeza totalmente abierta y eso ayuda un montón. A veces uno está estructurado y la irrupción de jóvenes te hace cambiar paradigmas.

Esto va de la mano con tener una política clara en ciencia, que desgraciadamente en nuestro país no sucede mucho. Es muy importante dar difusión de lo que hacemos. El CONICET tuvo una tradición de no difundir mucho a la sociedad, que es un error. Si los fondos los pone la sociedad, hay que decirle a la misma lo que estamos haciendo.
Hablando de la importancia de la visibilidad, ¿cómo creés que impactó en la gente y en la ciencia argentina la expedición submarina realizada recientemente?
Yo creo que será algo muy positivo. Uno no siempre tiene en claro qué va a impactar. Esto pegó mucho por las imágenes y por otras razones. Es muy importante que esto suceda porque la gente valora el trabajo de los/as investigadores y también es un ejemplo de la importancia de contar con recursos, ya que era un proyecto financiado por entidades extranjeras. Creo que tendrá un gran impacto la difusión, especialmente en los/as jóvenes, y esto es importante ya que si nos quedamos sin investigadores a futuro, tendremos un problema.
¿Cómo ves el futuro de la ciencia en Argentina?
Esto depende de muchos factores. Cada vez la ciencia necesita más recursos, más dinero para poder avanzar. Esto sucede en todo el mundo, sin embargo los países más desarrollados ponen más dinero y generalmente tienen una política más clara sobre lo que quieren desarrollar. Creo que dependerá que nuestros dirigentes (políticos y científicos) tengan bien en claro hacia dónde poner los recursos y cómo hacerlo.
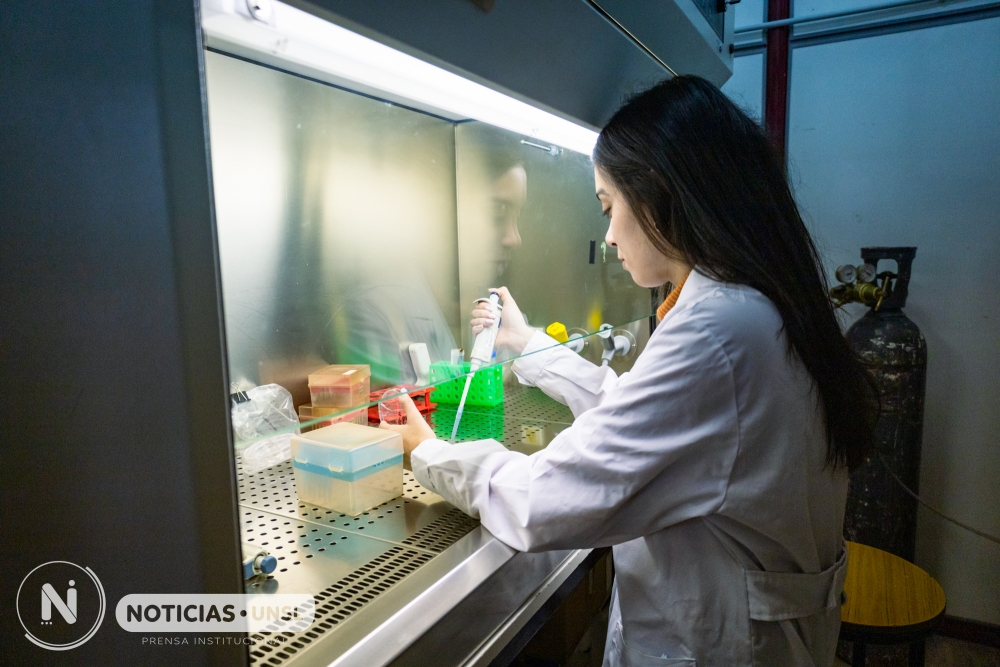
El futuro depende fundamentalmente de quiénes dirigen, pero es incierto, ya que si seguimos como estamos, de a poco iremos perdiendo. El recambio lo veo complicado en la situación actual, ya que formar a una persona te toma como mínimo diez (10) años. Los impactos de esto los ve uno con el tiempo, cuando una persona se va y no tiene un recambio. La ciencia todavía subsiste, pero su futuro dependerá de lo que se hace ahora.
¿Algo más para decir?
Es fundamental que tengamos nuevos investigadores. No es un trabajo sencillo, a veces se tiene un falso concepto que para ser investigador hay que ser super inteligente, sin embargo lo fundamental para este trabajo es poner mucho esfuerzo. Es importante ver cómo las nuevas generaciones pueden sumarse a la ciencia, para que haya un recambio importante en la ciencia argentina. Uno a veces se pregunta cómo la ciencia argentina ha hecho para estar tan bien por cómo se han manejado muchas cosas, y esto tiene que ver con el esfuerzo y calidad de nuestros/as investigadores.